San Anselmo, arzobispo de Canterbury y doctor de la Iglesia

Nacido en Aosta en 1033 dentro de una familia noble, la vida de San Anselmo estuvo marcada por un sueño infantil en el que Dios lo invitaba a las cumbres alpinas para compartir un pan muy blanco, presagio de su futura altura espiritual. Sin embargo, su camino hacia la santidad no fue lineal; tras sufrir la oposición de un padre autoritario que le impidió abrazar la vida monástica y caer en una etapa de disipación moral en Francia, recuperó el rumbo gracias a su encuentro con Lanfranco de Pavía en la abadía de Bec. Allí, Anselmo no solo floreció como monje y sacerdote, sino que se reveló como un educador excepcional que rechazaba el autoritarismo en favor de la persuasión y la libertad responsable, convencido de que la educación debía cultivar la conciencia interior de los jóvenes más que imponer una disciplina externa.
Su destino lo llevó a cruzar el canal de la Mancha para suceder a su maestro como Arzobispo de Canterbury en 1093, asumiendo la difícil tarea de reconstruir una iglesia devastada y defender su libertad frente a las injerencias del poder político. Esta firme postura en favor de la independencia espiritual le costó dos amargos exilios, pues sostenía que era preferible el desacuerdo con los hombres antes que traicionar la verdad de Dios. Solo en sus últimos años, a partir de 1106, pudo regresar definitivamente a su sede para dedicarse a la formación del clero y a la escritura hasta su muerte en 1109.
Más allá de su labor pastoral, Anselmo es venerado como el Doctor Magnífico y padre de la teología escolástica por su incansable esfuerzo de comprender racionalmente los misterios divinos. Obras fundamentales como el Monologion y el Proslogion, donde desarrolla argumentos sobre la existencia de Dios, reflejan su célebre máxima de creer para entender, integrando la fe, la experiencia y el conocimiento en una síntesis intelectual que le valió ser proclamado Doctor de la Iglesia por Clemente XI en 1720.
San Apolonio, filósofo y mártir romano
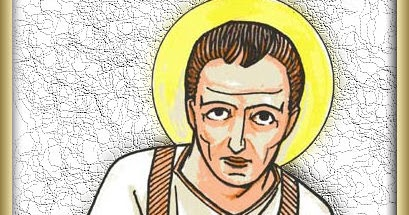
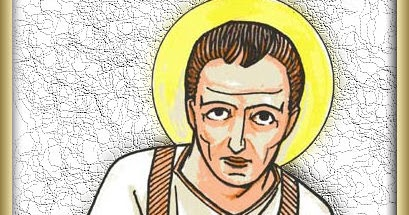
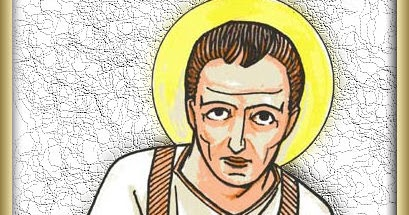
Murió como mártir en 185, bajo el emperador Cómodo; lo que más recordamos de Apolonio es su última oración ante el gobernador Perenio y el Senado: no su defensa, sino una apología del cristianismo, puntual y poética, que le valdrá la pena de muerte.

